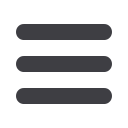

11
Repentinamente un hombre entró a la cueva. Un hombre muy alto y grande. ¡Saúl!
El rey Saúl apareció a la entrada de la cueva. Se puso en cuclillas y empujó su manto hacia
atrás de él.
—¡Mira! —le dijo al oído de David uno de sus hombres escondidos—. El Señor te ha
dado la oportunidad de matar al rey Saúl.
—No puedo —replicó David—, porque Dios lo ha hecho a él rey. Yo no puedo hacerle
daño.
Entonces David sacó un afilado cuchillo de su cinto. Se arrastró lentamente y sin hacer
ruido se acercó al rey Saúl por detrás, se estiró y cortó un pedazo de la capa del rey Saúl.
David se arrastró sin hacer ruido de regreso con sus hombres. Sin embargo, empezó a
sentirse mal por haber cortado el manto del rey Saúl.
Cuando el rey Saúl se paró y salió de la cueva, David lo siguió.
—¡Mi Señor, el rey! —gritó.
El rey Saúl se dio vuelta rápidamente y vio a David de pie en la entrada de la cueva.
—Mis hombres y yo podríamos haberte matado —dijo David—. Pero yo nunca te haré
daño porque tú fuiste elegido por el Señor. ¡Mira!
—gritó David mientras sostenía en alto la pieza de
tela que había cortado del manto del rey—. Esto
prueba que yo podría haberte matado si así lo
hubiera querido.
—¿Realmente eres tú, David? —contestó
Saúl—. Eres un hombre mejor que yo
—dijo con lágrimas corriendo por su
rostro—. Tú has sido misericordioso. Yo
sé con seguridad que serás rey de Israel
después de mí. Prométeme que no le
harás daño a mi familia.
Así que el rey Saúl con sus tres mil
soldados iniciaron el largo viaje de
regreso al hogar.
El Señor estaba feliz por la forma
como David había tratado a Saúl ese día.














